
El fenómeno “coronavirus” tiene al menos dos caras. Una de ellas es la enfermedad en sí. La otra, las políticas aplicadas para prevenirla o combatirla. La enfermedad en sí misma es causada por un virus al parecer muy contagioso que, sin embargo, tiene una tasa de mortalidad muy baja, sensiblemente inferior a la de otras enfermedades que, sin grandes alarmas, nos acompañan desde siempre, como la gripe o la tuberculosis.
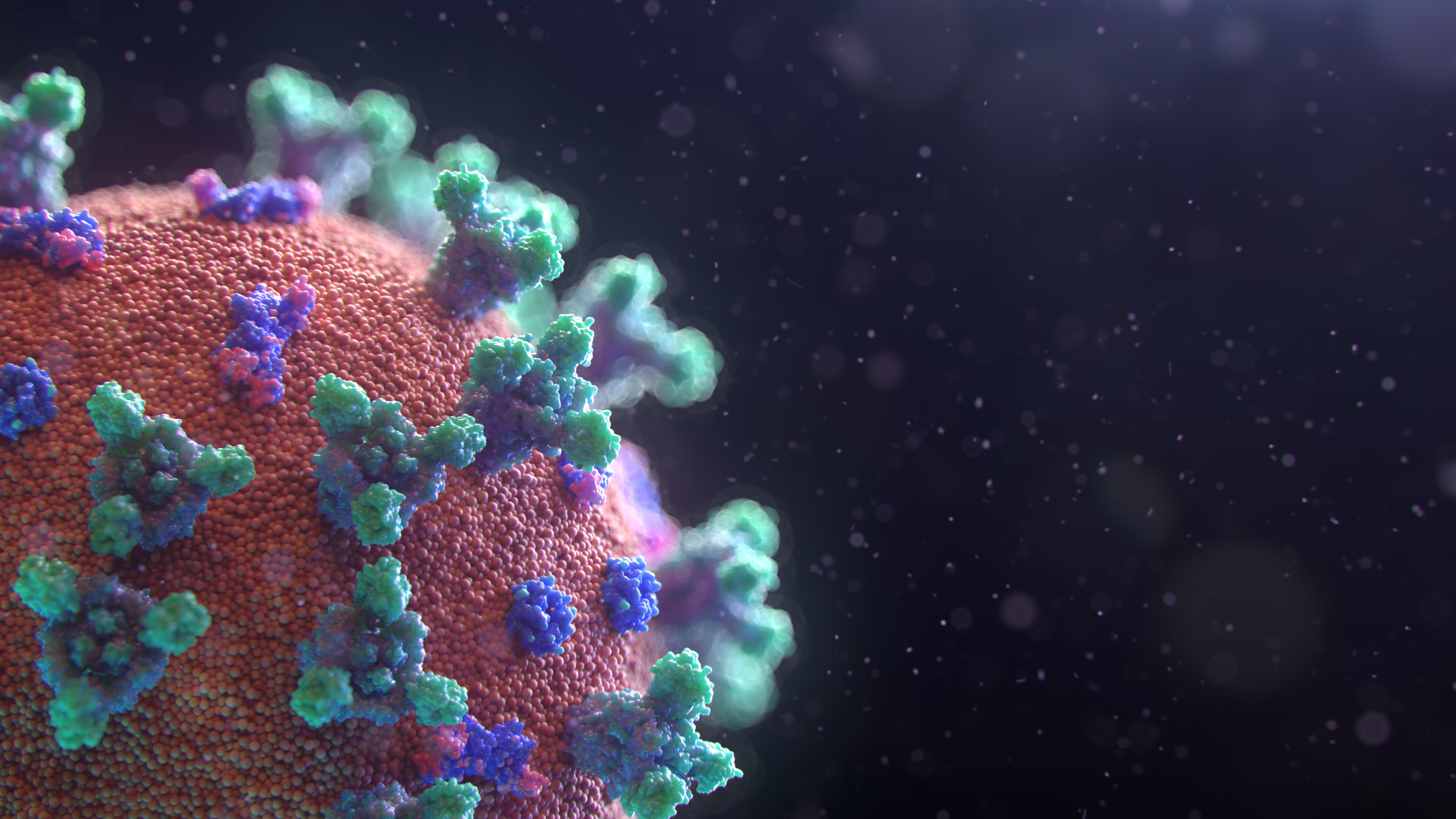
Cuando se interroga a los expertos (he visto o leído varias entrevistas de ese tipo) terminan reconociendo que el riesgo mayor deriva del colapso de los servicios de salud, más que de la enfermedad en sí misma. De hecho, según los mismos expertos, el contagio pone en riesgo la vida sobre todo de personas ancianas o de las que sufren otras afecciones (inmunodepresión, enfermedades cardiorespiratorias, etc.), en tanto suele ser superada sin mayores dificultades, con tratamiento domiciliario, por las personas sanas y relativamente jóvenes, que son la gran mayoría de la población. ¿Por qué, entonces, tanta alarma y medidas tan drásticas como las que aconseja la Organización Mundial de la Salud y están aplicando casi todos los gobiernos?
Cabe preguntarse, también, por qué colapsan los servicios de salud y si las políticas de prevención juegan algún papel en ello. ¿Es conveniente detener la vida económica y laboral de los países y mandar a la gente a sus casas, a ver por televisión el avance de la epidemia y del pánico en otras regiones del mundo? ¿Cómo inciden esos factores en la ansiedad, en el acaparamiento de comestibles y de suministros sanitarios (alcohol, mascarillas, guantes) y en el asedio a los servicios de salud ante cualquier síntoma similar a los de la enfermedad pandémica?
Desde siempre, las calamidades colectivas, epidemias, terremotos, guerras, hambrunas, requieren de los responsables del bienestar común que traten de esparcir la calma. Nadie imagina que, durante un naufragio, el capitán de un barco de pasajeros tome un megáfono para anunciar que el barco se hundirá, que el mar está tormentoso y helado, que los botes salvavidas no alcanzarán para todos y que un tanto por ciento de los pasajeros se ahogará sin remedio. Nadie lo imagina porque el resultado sería el pánico, el asalto de los botes salvavidas y escenas de violencia tan o más cruentas que el naufragio.
Sin embargo, en este caso, las más altas autoridades sanitarias internacionales, reproducidas y amplificadas por los gobiernos y la prensa de cada país, insisten en advertir sobre el carácter gravísimo de la epidemia, el gran riesgo de contagio, la falta de vacunas y de medicamentos eficaces, el número de infectados y de muertos en el mundo, y las medidas cada vez más drásticas con las que los gobiernos parecen querer competir.
Uno podría esperar un tratamiento más convencional para el problema. Algo así como información más sobria, el rápido reforzamiento de los servicios de salud, medidas específicas de prevención para la población de mayor riesgo y un esfuerzo por mantener la mayor normalidad posible para la población que, en general, no corre riesgo de vida.
Inglaterra ha intentado ese camino, apostando a no detener su economía, pero rápidamente le han llovido advertencias y presiones para que se pliegue a las políticas internacionalmente dominantes.
A nivel global, se ha logrado algo nunca visto hasta ahora. La casi paralización económica, laboral, comercial y social del mundo. En varios países de Europa continental se han cerrado las fronteras y se vive bajo un virtual toque de queda, se han prohibido todas las actividades no indispensables, la policía detiene a las personas para interrogarlas sobre por qué andan por la calle y, en tono amenazante, las envían a encerrarse en sus casas. Además se han habilitado procedimientos de internación compulsiva para los posibles infectados.
En nuestro país se interrumpieron las clases en todos los centros de enseñanza, se prohibieron los espectáculos y actos públicos, las oficinas públicas licenciaron a su personal y funcionan con guardias mínimas, la policía quedó habilitada para disolver cualquier concentración de personas, el Poder Judicial se declaró en “feria judicial sanitaria” y se insiste en la necesidad de no abandonar el hogar, lo que determina calles y comercios vacíos, parálisis económica y una incertidumbre laboral que sería crítica si la gente no estuviera obsesionada con el virus.
Las políticas del miedo tienen efectos perversos. Cuando se asusta a la población, los vínculos interpersonales se enferman. El aislamiento, la desconfianza, la ira contra cualquier posible transgresor o agente de contagio, la denuncia, la insolidaridad, el ansia de seguridad y el deseo de amparo por parte de una autoridad fuerte, minan las bases de la libertad y de la convivencia. Como se sabe, la libertad entraña riesgos. Y el ansia de seguridad suele sacar lo peor de las personas, incluidos la renuncia a la libertad propia y el atentado contra la ajena. Por eso el miedo es el sentimiento base de todo autoritarismo.
¿Por qué ese alarmismo global con bombos y platillos, por qué ese apartamiento de lo que siempre se ha entendido como prudente en casos de calamidades o catástrofes colectivas?
La pregunta nos lleva a la otra cara del coronavirus: los efectos políticos, económicos y sociales de las políticas de prevención.
La pandemia nos ha permitido ver en acción, con plenos poderes, a una nueva forma de autoridad mundial. Una autoridad fundada en razones científico-técnicas, no políticas, que imparte sus órdenes mediante protocolos de actuación y no mediante leyes o normas. Puede ser difícil saber qué voluntades inspiran a los protocolos de la OMS, pero algo es seguro: no es la voluntad democrática de los pueblos, que no han sido consultados, ni siquiera a través de sus parlamentos. No obstante, la mezcla de miedo, respeto a la autoridad científica, y la prédica constante de los medios de comunicación, legitiman y convierten a esos protocolos y recomendaciones médicas en mandamientos sagrados.
¿Cuál es el costo económico y social de paralizar al mundo durante semanas o meses? ¿Cuántas empresas cerrarán, cuántos empleos se perderán, cuántos impuestos dejarán de recaudarse, cuántas personas se endeudarán para sobrevivir? ¿Qué harán las que no puedan acceder a créditos? ¿Cómo harán los Estados para cubrir sus presupuestos y para atender las políticas sociales de las que dependen millones de personas? ¿En cuánto y con quién se endeudarán? ¿Cuánto aumentarán su valor las monedas fuertes en las que deberán pedirse esos créditos? En suma: ¿cuántos niños y adultos, además de los que mueren cada año, morirán de hambre este año y el que viene a consecuencia de este inédito mandato de detención “sanitaria” del mundo? ¿Alguien habrá hecho el cálculo? ¿Habrá comparado esos números con los de potenciales muertes por el virus?
Curiosamente, nadie nos habla de eso. Ni la OMS, ni la ONU, ni el Banco Mundial, ni el BID, ni los gobiernos nos hablan del daño económico- social, no nos dicen cuántas personas morirán después para que los Estados paguen las deudas que contraerán previniendo al coronavirus con miedo y parálisis.
Dicho así, puede parecer que vivimos una catástrofe universal. Pero no es tan universal. No todos en el mundo perderán con esta peculiar campaña sanitaria. Cuando las bolsas y el valor de las acciones caen a causa de la crisis, alguien compra las acciones a precio de risa. Cuando cierran las empresas chicas, alguien se queda con el mercado vacante y a menudo también con las empresas chicas. Las grandes crisis se cierran con pérdidas para muchos y enormes ganancias para pocos: los especuladores bursátiles y financieros, y los gigantes de los distintos mercados mundiales.
Esta crisis, que empezó como sanitaria, se convertirá muy pronto –ya se está convirtiendo- en económica y social, y se cerrará con una enorme concentración de la riqueza y del poder mundial en menos manos.
Es muy difícil decir cómo empezó la epidemia, pero es bastante fácil predecir cómo terminará. Un día, repentinamente, no se hablará más de coronavirus, como no se habla hoy de gripe aviar ni de gripe porcina.
Cuando llegue ese día, habrán muerto en el mundo por coronavirus algunos miles de personas. Muchas más habrán muerto o morirán después de hambre o de otras enfermedades curables. Los Estados y las personas comunes serán más pobres y estarán más endeudados. Todos nos habremos acostumbrado a obedecer a un difuso y orweliano poder sanitario-administrativo mundial. Y grandes fortunas, en acciones y en porciones de mercado, se habrán concentrado en menos manos.
Fundado o no, el miedo puede ser un buen negocio y un formidable instrumento político. Bienvenidos al nuevo mundo.
Fuente: Semanario Voces
Por Hoenir Sarthou, abogado y periodista, militante disidente del Frente Amplio en el Uruguay


