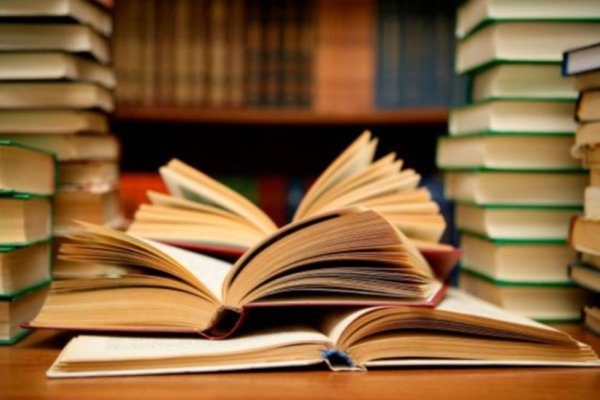
A fines del siglo XIX, el físico inglés William Thompson, Lord Kelvin, presidente de la Royal Society de Londres, dijo en un discurso anual ante la aprobación de sus pares que la física ya había descubierto todo, y en adelante solo podría sacar conclusiones y sistematizar.
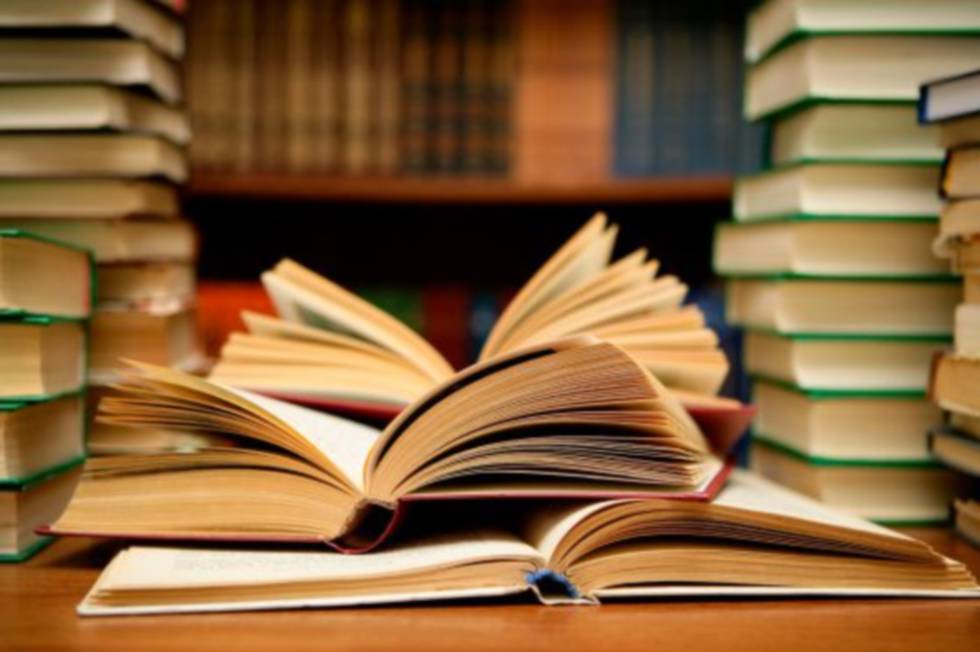
Meses después, Max Planck lanzaba en Alemania la idea de que la energía se trasmitía por cantidades mínimas, pero discontinuas, con el fin de explicar algunos fenómenos que permanecían rebeldes.
Fue el comienzo de la física cuántica y el derrumbe del edificio de la física clásica, newtoniana, cuya llegada victoriosa a puerto acababa de festejar Lord Kelvin.
Se proponía entonces, y se propone ahora, construir una "teoría de todo" donde finalmente la ciencia repose y el conocimiento alcance reposo definitivo. Quedaría por resolver dónde ponemos la teoría de todo, dónde está la teoría que contenga.
Décadas después, un matemático extravagante, Kurt Gödel demostró un teorema de lógica sobre este asunto, con el que vienen cubileteando los intelectuales desde hace milenios.
Hay gente que reverencia los libros como fuente incuestionable de saber, de verdad, de ciencia, de inteligencia, de sensibilidad, incluso de poder y supone encerrada en ellos toda la verdad, toda la ciencia, todo el conocimiento.
Se trata de una ilusión, porque los libros son residuos que los muertos nos dejaron en las manos, las huellas de su paso por la vida. No son nuestra vida ni nuestros propios pasos, la que debemos vivir, los que debemos caminar.
Tienen respeto por los libros los analfabetos, al menos algunos, que juzgan por la condición social de los que los han frecuentado. Ellos mismos reconocen que no están favorecidos en la escala social, y tienden a suponer que algo en los libros les ha dado ventajas a los demás.
Tienen respeto por los libros los autodidactas. Quieren mediante lecturas a veces furiosas compensar una falta que sienten y que nada compensa: la cultura "seria", ordenada, metódica, de los que leyeron libros que otros eligieron por ellos. Los que no fueron a la escuela pueden morir aplastados bajo sus libros amados. Sólo prueban que hay amores que matan, porque aunque logren sentarse en un pupitre fuera de tiempo, sienten sin consuelo que la escuela está cerrada para ellos.
Tienen respeto por los libros los universitarios y docentes en general, porque su propio medro social está atado a ellos. La valoración del libro es al final valoración de sí mismos. Como nadie los universitarios destilan jugo de libros, excretan la sustancia maloliente en que las páginas se han convertido en sus cabezas agobiadas por lecturas obligadas y excesivas. Recomiendan los libros de modo que evidencia las orejas de burro corporativas.
Adoran los libros los custodios de alguna ciencia revelada, los sacerdotes y pastores.
Sobre todo los protestantes, desde que eliminaron el clero profesional, han elevado uno de esos libros a la bibliolatría. Pero estos tienen cada vez menos importancia, son como fósiles, residuos endurecidos de épocas muertas.
La reverencia a los libros es solo una de tantas reverencias: a los altares, a los dioses, a los demonios, al poder o a cualquiera de los ídolos modernos: el placer, el dinero, las comodidades. Es uno de tantos revestimientos de los que debemos despojarnos hasta encontrar que lo que somos no tiene relación alguna con nada porque no es relativo.
De la Redacción de AIM.


